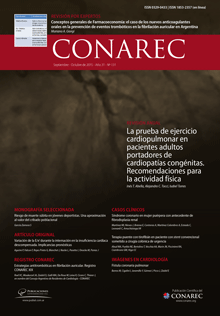Monografía
Riesgo de muerte súbita en jóvenes deportistas. Una aproximación al valor del cribado poblacional
Sebastián García Zamora
Revista del Consejo Argentino de Residentes de CardiologÃa 2015;(131): 0234-0248
La muerte súbita es siempre un hecho devastador, pero su impacto se ve potenciado cuando acontece en sujetos jóvenes, especialmente si éstos son deportistas de alta competición. Existe la percepción en el imaginario colectivo que las mayores destrezas físicas o logros competitivos implican un mayor grado de salud, lo cual no es estrictamente lineal.
En los últimos años hemos asistido a un suceso casi paradójico: mientras por un lado muchos sujetos de diversas edades han incrementado la realización de actividad física recreacional, pero con niveles de exigencia elevados, con la masificación de los gimnasios o la popularización de disciplinas como el crossfit, otro grupo de la población es cada vez más obeso, sedentario y con múltiples comorbilidades, lo cual explica que las patologías cardiovasculares sean la primera causa de muerte en nuestro país y el mundo.
Debido a esto ha surgido la controversia respecto a cómo evaluar a sujetos jóvenes sin factores de riesgo, previo a que comiencen una actividad física. Para ello existen dos posturas: la corriente norteamericana, que sostiene que esto debe limitarse a una correcta anamnesis y examen físico, y la escuela italiana, que propugna la realización, además, de al menos un electrocardiograma. Mucho se ha debatido al respecto, no existiendo aún consenso unánime.
A lo largo del presente se resumen las entidades más relevantes que pueden causar muerte súbita en personas jóvenes y su forma de diagnóstico; finalmente se discuten la evidencia y argumentos de las distintas estrategias de evaluación preparticipativa, enunciando una opinión al respecto.
Palabras clave: muerte súbita, prevención primaria, electrocardiografÃa.
Sudden cardiac death is always a devastating fact, but its impact is enhanced when it occurs in young subjects, especially if they are elite athletes. There is a perception in the collective imagination that the greatest physical skills or competitive achievements involve a higher degree of health, which is not strictly linear.
In recent years we have witnessed an almost paradoxical event: while on the one hand many people of different ages have increased the performance of recreational physical activity, but with high levels of demand, with the mass use of gyms or the popularization of disciplines such as “crossfit”, another group of the population is becoming obese, sedentary and with multiple comorbidities, which explains that cardiovascular diseases are the leading cause of death in our country and the world.
Because of this controversy has arisen regarding how to evaluate young subjects without risk factors prior to beginning a physical activity. For this there are two positions: the American approach, which holds that it should be limited to a correct history and physical examination, and the Italian school, which also advocates the performance of at least an electrocardiogram. Much has been discussed about it, though there are still no unanimous consensus.
Throughout the present paper, the most relevant entities that can cause sudden cardiac death in young people and their way of diagnosis are summarized; finally the evidence and argument of the various strategies of pre-participation evaluation are discussed, stating an opinion about it.
Keywords: sudden death, primary prevention, electrocardiography.
Los autores declaran no poseer conflictos de intereses. 2do puesto en el XXXIV Congreso Argentino de Residentes de CardiologÃa, Mar del Plata, noviembre de 2014.
Fuente de información Consejo Argentino de Residentes de Cardiología. Para solicitudes de reimpresión a Revista del CONAREC hacer click aquí.
Recibido 2014-10-03 | Aceptado 2015-05-10 | Publicado 2015-11-02

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
Introducción
“El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”.
Aristóteles.
Con algunas discrepancias menores entre expertos, se entiende por muerte súbita (MS) a “la muerte que ocurre de manera inesperada dentro de la primera hora desde el inicio de los síntomas, o si se produce en ausencia de testigos cuando el fallecido ha sido visto en buenas condiciones menos de 24 horas antes de ser hallado muerto”1-4.
La importancia de este hecho no es menor si se tiene en cuenta que solamente en Estados Unidos (EE.UU.) se producen alrededor de 300.000 episodios anualmente. Si bien puede acontecer a cualquier edad, su incidencia aumenta considerablemente con el aumento de la misma, siendo particularmente elevada en sujetos mayores de 35-40 años, y en la fase aguda de un síndrome coronario agudo1,2.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al deporte como “la diversidad de actividades realizadas con arreglo a unas reglas, practicadas por placer o con ánimo competitivo”5,6. Asimismo dicha entidad agrega que “las actividades deportivas suelen consistir en actividades físicas realizadas por equipos o personas, con sujeción a un marco institucional”5. Si bien actividad física y deportes no son sinónimos, dado que en general los deportes implican la realización de actividad física en grado superior al de las tareas habituales (con la única excepción, quizá, del ajedrez), y que, por otra parte, en las sociedades occidentales se ha popularizado la realización de actividades físicas recreativas o competitivas fuera del contexto necesario para ser consideradas un deporte (como sería la asistencia a gimnasios, caminatas, correr o el recientemente popularizado crossfit) pero que, sin embargo, implican una considerable exigencia física a quienes las realizan, a los fines del presente me referiré a ambos términos en forma indistinta.
El beneficio de la actividad física sobre la salud de los individuos que la practican es harto conocido, debido a lo cual diferentes entidades y organismos recomiendan enfáticamente su realización sistemática5.
Se entiende por MS relacionada con el ejercicio cuando los síntomas o el evento aparecen durante o en la hora (u horas, según diferentes expertos) siguientes a la práctica deportiva2,3,7. Si bien esto es relativamente infrecuente, su ocurrencia genera siempre gran conmoción, ya que en el imaginario colectivo suele asociarse la idea de fortaleza o destrezas físicas con estado de salud. Esto resulta particularmente cierto cuánto más joven es el sujeto involucrado.
De modo un tanto arbitrario suele dividirse a los deportistas en “jóvenes” o “mayores” de según que su edad se ubique por debajo o por encima de 30 o 35 años (existiendo mayor consenso para utilizar como punto de corte el segundo valor), entendiendo que esto tiene implicancias en la posible etiología. Por encima de 35 años la mayoría de los episodios de MS relacionados con la actividad deportiva se deben a enfermedad coronaria, sea esta conocida o silente; y esta causa cobra aún más peso a medida que es mayor la edad del sujeto individual involucrado2,7.
El presente es una revisión de las causas de MS en menores de 35 años, “deportistas” (entendiendo como tales a quienes realicen cualquier tipo de actividad física de forma regular, supervisados o no) tanto a nivel competitivo/profesional como recreativo.
Historia
“El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana
en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría”.
Isaac Asimov.
La MS ha despertado el interés de médicos y legos desde años remotos; existen referencias sobre la misma en el papiro de Ebers, en Egipto, hace más de 4.000 años1. También Hipócrates, quien ha sido denominado por muchos el “padre de la medicina”, hizo alusión a la MS, exponiendo por primera vez el concepto de factores de riesgo, al enunciar que “los individuos obesos son más propensos a morir súbitamente que los delgados”. Pero probablemente la primera referencia histórica concreta respecto a la MS relacionada con el ejercicio sea la muerte del soldado griego Felípides en el año 490 a.C., quién corrió 26 millas (el equivalente a aproximadamente 42 kilómetros) desde Maratón hasta Atenas, para informar sobre la derrota del imperio Persa; la leyenda sostiene que falleció al llegar a la ciudad, mientras anunciaba la noticia2. Si bien existen dudas respecto a la fidelidad de los acontecimientos narrados, en honor de Felípides se habría establecido el nombre de lo que hoy conocemos como “maratón”, así como también el “espartatlón” (antigua carrera griega que se realiza anualmente en el mes de septiembre, desde Atenas hasta Esparta, con una distancia de 247 kilómetros).
Si bien durante siglos la MS se asoció principalmente a problemas cardíacos, especialmente de tipo isquémicos, durante la segunda mitad del siglo XX ha cobrado mayor interés la relacionada con la actividad física7.
Al mismo tiempo, y probablemente debido al avance vertiginoso de la ciencia, que ha conducido a una vida cada vez más sedentaria, se han incrementado los esfuerzos internacionales por promover la actividad física en sus diversas formas. Prueba de ello son la “Conferencia de Ministros Europeos responsables del Deporte”, la “Carta Europea del Deporte para Todos” o la “Conferencia Internacional de ministros y altos funcionarios responsables de la educación física y el deporte –MINEPS–”, las cuales se vienen realizando desde los años ´70, y actualizándose con regularidad9. Este mayor interés por la actividad física y el deporte se ha visto reflejado en la investigación médica y científica, incrementando drásticamente el número de publicaciones en la materia en los últimos años.
Epidemiología
“El progreso de la medicina nos depara el fin de aquella época liberal
en la que el hombre aún podía morirse de lo que quería”.
Stanislaw Jerzy Lec.
Existen pocos datos fehacientes respecto a la MS en atletas. En EE.UU. se estima que la incidencia de esta afección es de aproximadamente 2,3-4,4/100.000 sujetos/año en deportistas menores de 35 años, y de 1/15.000-50.000 entre los mayores de esa edad2,7,10-13.
Pese a lo bajo de estas cifras desde una óptica global, la influencia de la actividad física sobre la ocurrencia de MS no es despreciable; en Italia se ha estimado una incidencia de MS en deportistas de 12-35 años de 2,5/100.000, frente a una ocurrencia de 0,9/100.000 casos en el mismo grupo etario, pero en sujetos sedentarios2,7,14. Por otra parte, los sujetos de raza negra, de origen afroamericano, serían una subpoblación de mayor riesgo, con tasas de incidencia comunicadas de alrededor de 5,6/100.000 por año en EE.UU.7. Si bien los mayores registros provienen de Italia y EE.UU., datos de otras poblaciones sustentan dichos hallazgos, evidenciando que la actividad física deportiva, si bien tiene beneficios claros sobre la salud de los individuos, impone un riesgo no despreciable, prácticamente triplicando la posibilidad de sufrir una MS en jóvenes deportistas2,3,7,14. Este hecho ha motivado la controversia respecto a cómo detectar los sujetos con mayor riesgo de padecerla.
Otra característica de la MS en atletas jóvenes es su mayor prevalencia entre sujetos de sexo masculino, con una proporción aproximada de 9:1. Si bien no hay una explicación universalmente aceptada para esto, se ha postulado que podría deberse a una menor participación de mujeres en deportes competitivos, diferencias en el tipo de entrenamientos realizados por ambos sexos, o distinta influencia de las hormonas sexuales a la adaptación cardíaca por el ejercicio. A favor de esto último, trabajos experimentales en animales encontraron mayor hipertrofia ventricular en roedores machos sometidos a ejercicio crónico, lo cual retrogradaba luego de la orquiectomía16.
También se han comunicado diferencias respecto a las entidades causantes de MS en deportistas jóvenes de acuerdo con los países o regiones de donde provengan. Así, en EE.UU., la principal causa de MS es la miocardiopatía hipertrófica (MCH), seguida por el origen anómalo de las arterias coronarias o la conmoción cardíaca (commotio cordis), las miocarditis y la displasia arritmogénica del ventrículo derecho (DAVD), en dicho orden. En cambio, en la mayoría de los registros Europeos la DAVD ocupó el primer lugar, a excepción de un registro sueco, que posicionó en dicho lugar a las miocarditis2,3,7,14,17,18. En Italia, en un trabajo realizado en la región de Véneto durante 25 años, la DAVD fue seguida por la arteriosclerosis coronaria y el origen anómalo de las arterias coronarias como causas de MS, al tiempo que la MCH fue una causa rara14. Mucho se ha debatido al respecto; si bien no es posible descartar que condicionamientos genéticos jueguen un papel importante, algunos expertos sostienen que en EE.UU. podría existir un bajo nivel de sospecha de DAVD19. También se ha propuesto que debido a que en Italia existen hace años políticas claras respecto a la evaluación precompetitiva de deportistas, ello podría dar cuenta de la baja tasa de MS debido a MCH, debido a un mejor screening.
Independientemente de las causas que establezcan las diferencias en la epidemiología de la MS en atletas en los distintos países, esto enfatiza la necesidad de disponer de estadísticas propias, ya que es la única manera de optimizar los recursos disponibles, y desarrollar programas de evaluación costo-efectivos20.
Fisiopatología de la muerte súbita relacionada con el deporte
“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano”.
Isaac Newton
La repetición de cualquier esfuerzo que demande una exigencia superior al grado de actividad cotidiana producirá modificaciones en el fenotipo del sujeto involucrado. Las modificaciones cardiovasculares dependerán del tipo, duración e intensidad del entrenamiento, y del tiempo (meses o años) que se mantenga el programa de entrenamiento. A su vez, la expresión clínica de estos cambios dependerá no solo de los factores “externos” antes mencionados, sino también de factores genéticos, metabólicos y humorales.
Si bien es posible subdividir a los deportes de diferentes maneras21-23, de modo simple puede decirse que existen dos tipos: aquellos en los que predomina la actividad dinámica, y deportes fundamentalmente estáticos o explosivos2,21. En los deportes dinámicos suelen involucrarse grandes masas musculares, con aumento del consumo de oxígeno, lo cual se suple de manera principalmente aeróbica (siendo más efectivo cuanto mayor sea el grado de entrenamiento del sujeto). Esto condiciona una sobrecarga de volumen sobre el ventrículo izquierdo, lo cual genera una hipertrofia fisiológica de tipo predominantemente excéntrico, con aumento de la masa miocárdica y de las dimensiones ventriculares. Ejemplos de este tipo de actividad son las carreras de larga distancia, el ciclismo o el remo. Por el contrario, los deportes con predominio del ejercicio estático son mayormente “explosivos”, y la demanda energética es cubierta casi exclusivamente de forma anaeróbica, con escaso incremento del consumo de oxígeno. Debido a ello originan menores modificaciones morfológicas a nivel cardíaco, y los cambios hemodinámicos están más relacionados con fluctuaciones en la presión arterial. Actividades de este tipo son las carreras de corta duración (sprint) o el levantamiento de pesas2,7,21,24.
Por otra parte, e independientemente del tipo de actividad que se realice, el ejercicio produce estimulación simpática y liberación de catecolaminas, lo cual puede favorecer la aparición de arritmias o provocar isquemia miocárdica7,18,25. A esto se suma, además, la vivencia por parte del individuo del estrés ocasionado por la exigencia física, lo cual puede exagerar las respuestas de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, aumentando la contractilidad miocárdica y el consumo de oxígeno. Existe cada vez mayor conocimiento respecto de la vinculación de estrés y muerte súbita, lo cual si bien ha sido estudiado mayoritariamente en sujetos mayores y con posible enfermedad coronaria, no sería absurdo suponer que podría desempeñar algún rol en deportistas de elite26.
Además, deportistas profesionales o recreativos muchas veces recurren al empleo de sustancias, legales o no, o se someten a rigurosas dietas y fluctuaciones del peso corporal27,28. A esto se suma que la realización de actividad deportiva per se, sobre todo a niveles de gran exigencia física, puede producir alteraciones del medio interno, con modificaciones de la temperatura corporal o disbalances hidroelectrolíticos, lo cual muchas veces se ve potenciado por situaciones externas adversas, como temperaturas extremas, elevado nivel de humedad o grandes alturas, todo lo cual puede generar o propiciar la aparición de arritmias o isquemia2,7,21.
Existen, además, otras dos causas de muerte en deportistas, aunque menos frecuentes que las enunciadas: son las ocasionadas por impacto directo en el torso (commotio cordis) y la disección o ruptura del arco aórtico, principalmente en sujetos con síndrome de Marfan29,30.
Se comprende, pues, que no existe un único mecanismo por el cual se produce la MS en deportistas, y cada caso puntual dependerá del interjuego entre el deporte practicado, el sustrato genético y fenotípico del individuo y de las condiciones medioambientales existentes21. Debido a ello, es imperativo no solo disponer de lineamientos generales, sino también realizar un análisis individualizado de cada sujeto y su entorno.
Causas de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes
“Un hombre puede estar cumpliendo el objeto de su existencia con solo preguntar una cuestión que él no puede responder, o intentando llevar a cabo una tarea que no es capaz de realizar.”
Oliver Wendell Holmes.
Existen diversas patologías que pueden ocasionar o favorecer la aparición de MS en atletas; de forma esquemática, puede agruparse a las diferentes entidades en anomalías cardíacas estructurales, eléctricas y adquiridas7, teniendo presente que existe superposición considerable entre estas “categorías” (Figura 1).
Anomalías cardíacas estructurales
Miocardiopatía hipertrófica (MCH)
Es un desorden autosómico dominante, con una prevalencia aproximada de 0,2% en la población general2,7,30-34. Se caracteriza por presentar hipertrofia ventricular izquierda (HVI) patológica en ausencia de condiciones de aumento de carga del ventrículo izquierdo (VI), con un patrón histológico de “desorganización” miocárdica, lo cual puede verse potenciado en casos de exigencia física considerable. La MS es consecuencia de la generación de taquicardia ventricular (TV) o fibrilación ventricular (FV), las cuales muchas veces son la primera manifestación de la enfermedad; si bien esto puede acontecer a cualquier edad, es más frecuente en menores de 30-35 años32,36.
Existen factores de riesgo para el desarrollo de MS:
• Síncope sin pródromos, especialmente si el evento ha sido reciente.
• Historia familiar de muertes prematuras relacionadas con MCH, especialmente si fueron súbitas o múltiples.
• HVI severa (grosor parietal >30 mm)
• presencia de TV, sea esta sostenida o no (en este caso especialmente si son episodios múltiples)
• respuesta de la presión arterial “disminuida” (también denominada “plana”) o “anómala” (hipotensión) frente al ejercicio
Se ha postulado que estos criterios tienen un bajo valor predictivo positivo, pero un alto valor predictivo negativo7,32, siendo mayor su poder de discriminación en personas menores de 50 años. Así, la presencia de 1 o más de estos debe hacer considerar fuertemente la necesidad de implantar un cardiodesfibrilador automático (CDI). Otros elementos propuestos como predictores de MS en MCH, pero con menor valor que los antes mencionados, son el tipo de realce evidenciado en una resonancia magnética nuclear (RMN) con contraste, la presencia de aneurismas apicales de la pared acinética del VI asociados a fibrosis miocárdica regional y pacientes con infarto de miocardio transmural tras la ablación septal percutánea con alcohol. En cambio, la obstrucción del tracto de salida37 del VI (gradientes subaórticos) o la presencia de puentes miocárdicos de la arteria coronaria descendente anterior no han demostrado hasta el momento ser factores de riesgo certeros38.
De modo característico más del 90% de los sujetos con MCH presentan alteraciones en el ECG de reposo, lo cual en el contexto de sujetos deportistas plantea muchas veces el difícil diagnóstico diferencial con el corazón de atleta (Figura 2).
Miocardiopatía (displasia) arritmogénica del ventrículo derecho (MAVD)
Afección hereditaria de carácter autosómico dominante ocasionada por mutaciones de los genes que codifican las proteínas de los desmosomas cardíacos39-41. Se caracteriza por infiltración fibroadiposa del ventrículo derecho (VD), lo cual representa el sustrato para la producción de arritmias ventriculares. Su prevalencia real es difícil de estimar, ya que su diagnóstico no siempre es sencillo, sosteniéndose que existen subreportes en muchas regiones42; estudios realizados en Europa sugieren que podría oscilar entre 0,6 y 4,4 por cada 1.000 habitantes. Presenta variadas manifestaciones clínicas, debido a lo cual en el año 2.010 se actualizaron los criterios diagnósticos40 que se habían delineado en el año 1994. Desde el punto de vista electrocardiográfico (ECG) la MAVD puede presentar alteraciones diversas, afectando tanto a la despolarización (complejo QRS) como a la repolarización (intervalo ST-T) ventricular; a su vez, las alteraciones pueden constituir criterios mayores o menores para arribar al diagnóstico de esta entidad40. Dentro de los primeros tenemos a la presencia de onda épsilon44 (Figura 3), ondas T negativas en precordiales derechas (V1-3) o más allá de ellas, en sujetos mayores a 14 años, y en ausencia de bloqueo completo de rama derecha (BCRD) con un QRS de duración ≥120 milisegundos (ms) y la presencia de TV, sostenida o no sostenida, con morfología de bloqueo completo de rama izquierda (BCRI) y eje superior (es decir, QRS negativo o indeterminado en derivaciones inferiores DII, DIII y aVF, y positivo en aVL). Asimismo, las alteraciones que constituyen criterios menores para el diagnóstico son: ondas T negativas solo en V1 y V2 en mayores de 14 años y sin BCRD, o en V4, V5 o V6; ondas T negativas de V1 a V4 en presencia de BCRD, >500 extrasístoles ventriculares en 24 hs, presencia de TV, sostenida o no, con morfología del tracto de salida del VD o con morfología de BCRI y eje inferior (complejos positivos en cara inferior, y negativos en aVL), o cuando el eje de dicha taquicardia sea indeterminado. También dentro de estos criterios se encuentran los delineados para el electrocardiograma de señal promediada40, los cuales se centran en las anomalías de la inscripción final del complejo QRS.
Se ha comunicado que la mayoría de los pacientes que experimentan una MS presentan antecedentes de síncope, lo cual es un factor pronóstico trascendente43. Asimismo, la detección de esta entidad es de gran trascendencia, ya que se ha comunicado un incremento de hasta 5 veces el riesgo de MS durante la competencia deportiva7.
Origen anómalo de las arterias coronarias
Si bien esta entidad es muchas veces subvalorada, suele encontrarse entre las principales causas de MS en deportistas en series de todo el mundo7,14,45-47. Existen diferentes variedades, siendo el origen de la arteria coronaria izquierda en el seno de Valsalva derecho y el de la coronaria derecha en el seno de Valsalva izquierdo los más frecuentes. Dichas anomalías predisponen al desarrollo de isquemia durante el ejercicio debido a la coexistencia de alteraciones en el ostium de las arterias, compresiones de la arteria anómala entre la aorta ascendente y la arteria pulmonar, y/o desencadenamiento de vasoespasmo por disfunción endotelial. Independientemente del mecanismo involucrado, la isquemia genera arritmias ventriculares que pueden conducir a la MS.
Habitualmente los sujetos se encuentran asintomáticos; sin embargo, la presencia de dolor torácico o síncope durante el esfuerzo deben aumentar la sospecha. El diagnóstico suele ser complejo, ya que la regla es la ausencia de alteraciones durante el reposo, y muchas veces incluso durante test de ejercicio o angiografías coronarias. Si bien el ecocardiograma en manos experimentadas puede confirmar el diagnóstico48, los métodos recomendados son la angiografía mediante tomografía computada (TC) o RMN49.
Síndrome de Marfan
Trastorno genético autosómico dominante relativamente frecuente, con una prevalencia aproximada de 1/5.000 a 10.000 nacidos vivos, cuya mutación involucra los genes que codifican la formación de la glucoproteína fibrilina, relacionada a la formación de colágeno2,30. Debido a esto las manifestaciones predominan en los órganos con más contenido de colágeno, como el esqueleto, los ojos, la piel, los pulmones y el sistema cardiovascular. Las alteraciones a nivel de este último son cardinales, ya que determinan en buena medida el pronóstico de esta patología; la más frecuente es la dilatación de la raíz aórtica, que predispone a su disección y rotura. Menos frecuentemente, y de comportamiento más benigno, es el compromiso de la válvula mitral (con prolapso o insuficiencia). Generalmente estos pacientes solo deben realizar deportes de forma recreativa y de intensidad leve.
Estenosis aórtica debidA a aorta bicúspide
Constituye una causa infrecuente de MS en deportistas jóvenes. La posibilidad de realizar actividad física, y el nivel de intensidad permitido, deben individualizarse dependiendo del grado de estenosis, la presencia de síntomas o arritmias documentadas, y la función ventricular en el ecocardiograma de reposo y ejercicio50.
Prolapso de válvula mitral (PVM)
Es una entidad muy frecuente, observándose hasta en el 3%-5% de la población general; si bien se han comunicado casos de MS en los que la única anomalía detectada fue el PVM, no existe acuerdo unánime de que esto obedezca a una asociación causal y no casual. Debido a ello habitualmente los portadores de un PVM no requieren restricción de sus actividades; sin embargo, en casos de asociación a insuficiencia mitral moderada a grave, dolor torácico importante, síncopes durante el ejercicio, TV documentada, síndrome de QT largo o síndrome de Marfan, suele restringirse la actividad deportiva competitiva30,50,51.
Anomalías cardíacas eléctricas
Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)
Existe preexcitación cuando en relación con un estímulo, ya sea de origen auricular o ventricular, la otra cámara se activa precozmente. Lo habitual es que este fenómeno se produzca en dirección de aurículas a ventrículos, traduciéndose electrocardiográficamente en un acortamiento del segmento PR (y, en el caso de un WPW, con la presencia de onda “delta” y alteraciones de la repolarización). Existen diferentes variedades de síndromes de preexcitación, dentro de los cuales el WPW es el más frecuente. Su prevalencia se ha estimado en 0,1%-0,3% en la población general, siendo esto similar en atletas. En general estos sujetos se encuentran asintomáticos, o poseen historia de palpitaciones2,7,25,52.
La presencia de vías accesorias favorece la ocurrencia de arritmias, principalmente taquicardias auriculares por reentrada, o fibrilación auricular (FA). La FA puede constituir una amenaza para la vida cuando el haz anómalo posee un período refractario anterógrado breve, que permite que muchos impulsos auriculares se propaguen hacia los ventrículos, con el riesgo consiguiente de generar FV y MS53. Existen factores clínico-electrocardiográficos y electrofisiológicos que permiten determinar el período refractario de un haz anómalo, y aproximarse al riesgo de MS de un sujeto. Los factores de riesgo de MS en WPW son:
• Período refractario anterógrado del haz anómalo < 250 ms.
• Intervalo RR con preexcitación ventricular < 250 ms en la FA (< 190 ms tiene una especificidad cercana al 100%).
• Taquicardias supraventriculares paroxísticas y FA.
• Haces anómalos múltiples.
• Asociación a cardiopatías concomitantes, especialmente anomalía de Ebstein.
Todo paciente con WPW debe ser evaluado cuidadosamente para determinar si requiere expectación, o si deberá tomarse una conducta activa53.
Síndrome de QT largo congénito (SQTL)
Agrupa un conjunto de trastornos hereditarios denominados canalopatías, ya que se deben a alteraciones en los genes que codifican los canales de potasio o de sodio. Esto origina alteraciones en la repolarización ventricular, y predispone a la ocurrencia de TV y/o FV54.
Se postula una prevalencia de 1 caso cada 2.000 a 5.000 habitantes. Los pacientes pueden presentar historia de presíncope, síncope, palpitaciones, o encontrarse totalmente asintomáticos. En ocasiones, los pacientes pueden ser diagnosticados erróneamente como epilépticos, debido a que suelen presentar movimientos mioclónicos durante el síncope.
Si bien no está claro el valor de corte del intervalo QT corregido “normal” en deportistas55, es frecuente que este grupo poblacional posea valores algo superiores. De esta manera la 36º Conferencia de Bethesda22 ha propuesto ampliar el punto de corte a 470 ms en hombres, y 480 ms en mujeres. Frente a este hallazgo deberán siempre descartarse causas adquiridas de QT largo, las cuales son las más frecuentes, como fármacos, desequilibrios hidroelectrolíticos, alteraciones nutricionales/metabólicas, bradiarritmias o trastornos neurológicos. Descartadas estas entidades, deben considerarse las causas congénitas, para lo cual se han propuesto criterios clínico-electrocardiográficos de diagnóstico (Figura 4).
Si bien no está completamente claro qué medidas adoptar frente a pacientes con QT corregido limítrofe, el riesgo arrítmico es mayor cuando supera los 500 ms; por otra parte suele ser de gran valor observar qué ocurre con el intervalo QT durante el ejercicio. En casos de SQTL congénitos la respuesta varía según el subtipo: en el SQTL 1 el mismo se prolonga, mientras que en el SQTL 2 permanece sin cambios y en el SQTL tipo 3 éste se acorta anormalmente. Por otra parte, la normalización del QT al abandonar la actividad física confirma el origen adquirido de este55.
Síndrome de QT corto (SQTC)
Se trata de otro tipo de canalopatías que involucran principalmente a los canales de potasio y calcio; se caracterizan por presentar períodos de repolarización anormalmente cortos, lo cual predispone al desarrollo de arritmias55-57.
Lo reciente de esta entidad condiciona que no haya datos certeros de su prevalencia; tampoco el diagnóstico es sencillo, ya que persisten las discrepancias respecto al punto de corte más adecuado para el ECG de superficie; empero, valores <330 ms="" son="" altamente="" sugestivos="" span="" class="superindice-para-todos-los-estilos char-style-override-2">55. Para intentar homogeneizar esto se han propuesto criterios diagnósticos58 (Tabla 1).
Los sujetos pueden encontrarse totalmente asintomáticos, o poseer historia de síncope, palpitaciones, FA o aleteo auricular (documentándose en alrededor el 24% de los pacientes) o de arritmias ventriculares; sin embargo, la MS es la manifestación más frecuente (30% de los sujetos), siendo muchas veces la forma de presentación de esta entidad58. Las arritmias pueden ocasionarse en reposo, o en el contexto de estados hiperadrenérgicos, lo cual podría condicionar su ocurrencia durante deportes de alta exigencia.
Al igual que en el SQTL, deben excluirse causas tóxicas, medicamentosas y metabólicas que justifiquen esta anomalía; recientemente se ha sugerido que un intervalo QT corto podría ser un indicador de consumo de esteroides anabólicos59.
SÍNDROME DE BRUGADA (SdB)
Es otra canalopatía que involucra los canales celulares de sodio, alterando la repolarización cardíaca y predisponiendo a la ocurrencia de TV polimórfica y FV60; se ha estimado una incidencia de 1 en 2.000 a 5.000 sujetos, si bien en algunas zonas de Oriente esto podría ser mayor22,55,60,61. Clínicamente puede haber antecedentes de síncope, o debutar con arritmias ventriculares o MS. Típicamente la MS no se relaciona con la actividad física, sino que suele ocurrir en reposo, especialmente durante el sueño. Sin embargo, se sabe que algunas circunstancias pueden predisponer a la ocurrencia de arritmias, como el incremento de la temperatura corporal o los desequilibrios hidroelectrolíticos, frecuentes durante ejercicios intensos o ante temperaturas extremas. El aumento del tono vagal inducido por el entrenamiento parecería ser otro factor predisponente7; también ciertos fármacos y drogas pueden desencadenar arritmias en estos pacientes.
Existen 3 patrones electrocardiográficos de esta entidad, pero solo el tipo 1 es diagnóstico60,61; estos patrones pueden ser permanentes o, más frecuentemente, transitorios. En los últimos años algunos reportes señalan un sobrediagnóstico de esta entidad63; dado que el entrenamiento puede generar cambios electrocardiográficos que simulen un SdB es fundamental su distinción. Para ello se han propuesto nuevos criterios diagnósticos62,63, y se ha profundizado el análisis del segmento ST (Figura 5), dando capital importancia a la presencia de una pendiente descendente, y el grado de esta (Figura 6).
Taquicardia ventricular catecolaminérgica
Entidad provocada por diversas mutaciones, siendo las más importantes las del receptor de raniodina, calsecuestrina y la proteína ankyrins-B; independientemente del tipo de mutación, éstas predisponen a la ocurrencia de TV polimórfica mediada adrenérgicamente. Suele presentarse en la infancia o adolescencia (siendo excepcional antes de los 3-5 años) en sujetos con corazones normales, pero que desarrollan este tipo de arritmia ante el esfuerzo, evidenciado mediante ergometría o Holter, bajo la forma de TV polimórfica, o extrasístoles ventriculares de múltiples focos. Habitualmente presentan mareos o síncopes frente a la actividad física o las emociones intensas7,63. El diagnóstico resulta más sencillo cuando existen antecedentes familiares de MS a edades tempranas y ante situaciones similares.
Síndrome de onda J y repolarización precoz
La onda J es una deflexión con morfología de domo o joroba inmediatamente posterior al complejo QRS que puede observarse en el ECG de superficie; se la conoce también como onda de Osborn, debido a que dicho autor fue uno de los primeros en estudiarla64. Sin embargo fue recién pasados los años ´90 en que gracias a los trabajos de Antzelevitch se comenzó a dar mayor importancia a este grupo de entidades.
Esta patente electrocardiográfica puede observarse en diferentes condiciones64-67; Antzelevitch y Yan ha propuesto subdividir a los síndromes de onda J en primarios y secundarios65: dentro de los primeros se encuentra el síndrome de repolarización precoz (RP), al cual estos mismos autores subdividen en 3 tipos, según su relación con la presencia de arritmias ventriculares; dentro de los secundarios se incluyen la hipotermia, la hipercalcemia severa, las lesiones cerebrales y la isquemia miocárdica.
La RP es un hallazgo frecuente en atletas, especialmente en hombres y en raza negra55. Se han publicado trabajos vinculando la presencia de RP, especialmente de localización inferior o inferolateral, y con un segmento ST horizontal o descendente, con un mayor riesgo de arritmias ventriculares y muerte67-69. Empero, la evidencia aún no es contundente, debido a lo cual no hay recomendaciones universales respecto al manejo de estos sujetos, con lo cual deberá individualizarse cada caso particular, de acuerdo a los antecedentes personales y familiares7.
Anomalías cardíacas adquiridas
Commotio cordis
Es un evento en el cual se produce MS como consecuencia de un impacto en la cara anterior del tórax, en ausencia de daño estructural sobre el corazón por dicho traumatismo29. Esto lo diferencia de la contusión cardíaca (o contusio cordis) en el cual se objetiva daño cardíaco secundario al impacto recibido70.
La primera descripción fue en el siglo XVIII en el contexto de traumatismo de tórax entre trabajadores; posteriormente, a principios del siglo XX comenzaron a aparecer algunos reportes en el contexto de traumatismos durante la práctica deportiva. Sin embargo, no se tomó real conciencia de este problema hasta que en 1995 Maron publicó la primera serie de casos de commotio cordis, en la cual reunió 25 sujetos de 3 a 19 años71. A partir de allí mucho se ha progresado en el tema, e incluso se ha desarrollado un registro internacional, donde se reportan 10 a 20 casos nuevos anualmente70.
Esta entidad predomina en niños mayores y adolescentes, siendo muy escasos los casos comunicados más allá de los 20 años; asimismo existe un neto predominio masculino (aproximadamente 95% de los casos comunicados). Se ha postulado que ciertos aspectos epidemiológicos podrían explicar estas observaciones: por un lado, la menor rigidez de la caja torácica podría dar cuenta de la edad de los participantes; para esto también se ha argumentado que con el correr de los años disminuye la práctica de deportes con pelotas pequeñas, los cuales están más relacionados con esta entidad (principalmente béisbol, hockey, softbol y lacrosse). Respecto del sexo, parece improbable que pueda explicarse solamente por la mayor práctica de estos deportes70,72; así, algunos expertos han teorizado que podría existir cierta susceptibilidad genética ligada al sexo, como ocurre con la predominancia masculina en el SdB.
Uno de los elementos de mayor valor para que se produzca la MS es el momento del ciclo cardíaco en el que se produce el impacto; se ha observado que solo aquellos que acontecen durante los 40 ms previos al pico de la onda T -y especialmente entre 30 y 10 ms antes- pueden generar FV. Otras variables relacionadas son la consistencia del objeto vinculado con el traumatismo (presentando mayor riesgo aquellos de mayor dureza) y la velocidad que alcance (velocidades bajas nunca desencadenan este evento, mientras que velocidades muy altas probablemente desarrollarán contusión en lugar de conmoción cardíaca)70,72.
Respecto a la prevención, se han diseñado pelotas más blandas para algunos deportes; en cambio hasta ahora no se ha probado que el empleo de chalecos protectores sea de utilidad. De hecho, hasta uno de cada tres individuos que padecen commotio cordis tienen puesto algún protector al momento del impacto70. Esto subraya un punto más: resulta fundamental sospechar esta entidad, independientemente del tipo de impacto o de la indumentaria utilizada por el deportista, para no retrasar el inicio de las maniobras de reanimación cardiovascular (RCP), lo cual ha demostrado aumentar la supervivencia.
Miocarditis
Aunque suelen subestimarse, en algunas series dan cuenta de más del 7% de las MS en atletas jóvenes7,14,30. El evento puede estar antecedido por un cuadro de vías aéreas superiores, aunque muchas veces esto pasa desapercibido. Por ello debe sospecharse ante cualquier deportista previamente sano que desarrolle intolerancia al ejercicio, signos de insuficiencia cardíaca o alteraciones electro o ecocardiográficas30. En caso de diagnosticarse esta afección, deberá discontinuarse la actividad física por al menos 6 meses, para reducir el riesgo de MS.
Enfermedad coronaria prematura
Da cuenta de, al menos, 2%-3% de las MS tanto en series de EE.UU. como de Italia2,7,14,22,73. Es frecuente que estos sujetos padezcan algún grado de dislipemia familiar, pero esto no es una condición excluyente. Habitualmente los individuos suelen encontrarse asintomáticos, y la MS ser su forma de presentación. Debido a ello es fundamental en la evaluación de todo deportista intentar detectar signos periféricos que alerten sobre una posible dislipemia familiar, como xantelasmas, xantomas y arco corneal, así como cualquier otro signo o síntoma dentro de los denominados signos de alarma (red flags en la literatura inglesa), y que sugieran profundizar los exámenes pertinentes (Tabla 2).
Esteroides anabólicos, drogas ilícitas y muerte súbita
Desde tiempos remotos los hombres han tratado de mejorar sus condiciones físicas, no sólo mediante adiestramiento, sino también por medio de diversas sustancias o ritos; casi cualquier civilización antigua o tribu tenía una o varias prácticas dedicadas a este fin, llegando incluso al canibalismo. Por ello no resulta extraño que, con el avance de la ciencia, también se hayan perfeccionado las estrategias para lograr este cometido28,74.
El empleo de esteroides anabólicos es una “verdad escondida”, ya que su consumo ha sido negado sistemáticamente tanto por deportistas como por sus entrenadores, aun existiendo pruebas de su uso rutinario en algunos grupos de elite durante la primera mitad del siglo XX. Esto condujo a que recién en las últimas décadas, con la masificación de su consumo y la regulación más firme del doping deportivo se disponga de algunos datos74,75.
Actualmente se encuentran ampliamente difundidas tanto en humanos como en animales de competición, y su variedad es cada vez mayor; además, el uso por deportistas “recreativos” es alarmante. Por otra parte es frecuente que se “combinen” varias de ellas (stacking en la literatura anglosajona) con el fin de intentar disminuir la “tolerancia” a las mismas74-76. Esto limita la posibilidad de establecer relaciones causa-efecto con episodios de MS relacionados con sustancias específicas.
Asimismo se ha comunicado que los sujetos que emplean sustancias ilegales para mejorar su rendimiento físico tienen mayor propensión a emplear otras sustancias de abuso (principalmente alcohol, cocaína y 3,4-metilendioximetanfetamina, o éxtasis) y fármacos como benzodiazepinas, hipnóticos, analgésicos y opioides, entre los más empleados. Esto expone al desarrollo de interacciones medicamentosas, al tiempo que algunas tienen per se un riesgo de injuria miocárdica, como la cocaína o el éxtasis77-79.
Independientemente del juicio de valor que pueda hacerse con respecto a estas prácticas, hay evidencia creciente que relaciona a los esteroides anabólicos con efectos adversos cardiovasculares potencialmente graves, así como con muerte prematura por diversas causas74-76,80. Asimismo se ha demostrado que estas sustancias tienen efectos potencialmente adictivos81.
A nivel fisiológico los esteroides anabólicos estimulan la síntesis de proteínas mediadas por receptores androgénicos, promoviendo el crecimiento de tejidos y órganos con estos receptores; sin embargo, a nivel cardíaco produce disminución de la contractilidad. De hecho, en cultivo de células miocárdicas la exposición prolongada a testosterona produce injuria celular80.
Entre los efectos adversos cardiovasculares clínicamente demostrados se incluyen HVI, miocardiopatía dilatada, aterosclerosis acelerada, vasoespasmo, isquemia miocárdica, disminución de la contractilidad cardíaca, fibrosis y necrosis en banda de contracción (contraction band necrosis). Algunos de estos efectos solo se evidencian mediante biopsia endomiocárdica o en un estudio postmorten74-76,80.
Se ha postulado que la HVI puede retrogradar una vez que se discontinúa el empleo de estas sustancias, pero la reducción en la complacencia ventricular y en su capacidad inotrópica serían irreversibles80. También se ha teorizado que los esteroides sintéticos interactúan con receptores endógenos de otros esteroides, como el de aldosterona, lo cual podría explicar la presencia de fibrosis incrementada.
Además de lo expuesto se ha observado que incrementan la presión arterial y la frecuencia cardíaca, aumentando las demandas de oxígeno, y empeoran el perfil lipídico75,76. También se ha descripto una sobreestimulación del sistema nervioso simpático con desestabilización del mismo, lo cual conlleva mayor vulnerabilidad a arritmias74,80.
En definitiva, el daño miocárdico por esteroides anabólicos y sustancias afines y su relación con la MS de estos atletas es un “rompecabezas” del cual hemos comenzado a unir algunas fichas, pese a lo cual aún tenemos más dudas que certezas79. Es opinión de quien suscribe que, debido a los riesgos que estas sustancias conllevan, debería interrogarse sistemáticamente sobre su uso, y considerar la realización de estudios toxicológicos en casos de MS de deportistas, aún existiendo una causa predisponente que parezca explicarlo.
Trastornos alimentarios y muerte súbita
Los trastornos alimentarios son un grave problema de salud a nivel mundial82. Resulta complejo determinar todos los factores que condicionan su ocurrencia, aunque sin duda la propia percepción de la imagen corporal y las presiones culturales debidas al imaginario de belleza y éxito desempeñan un rol hegemónico. Esto explica, en buena medida, el predominio de mujeres adolescentes que padecen estas entidades83.
En lo que a la actividad física respecta, existen al menos dos extremos en los que estas condiciones se asocian: sujetos con trastornos primariamente de la alimentación, que recurren a la actividad física, muchas veces extenuante, con el objetivo de disminuir de peso, y por otro, deportistas de alta competición que para continuar siendo aptos, o poder ser incluidos en determinada categoría, deben someterse a dietas extremas y, en ocasiones, a sustancias como diuréticos, laxantes y afines82-84.
Se ha postulado que al menos un tercio de todas las muertes en pacientes con anorexia nerviosa son de causa cardiovascular, siendo la mayoría MS. A su vez, las complicaciones cardiovasculares tienen una elevada frecuencia, encontrándose en alrededor del 80% de los casos, siendo las más frecuentes bradicardia, hipotensión ortostática, arritmias, alteraciones electrocardiográficas (especialmente en la repolarización), y un poco menos frecuente síncopes, insuficiencia cardíaca y MS. Se teoriza que la mayoría de las muertes serían de causa arrítmica, existiendo múltiples factores que favorecen o explican esto7,82.
Si bien hay evidencias contradictorias, parecería que en casos severos de anorexia nerviosa existe prolongación del intervalo QT corregido, que tiende a normalizarse luego de la re-alimentación. Sin embargo, este hallazgo, carece de sensibilidad y especificidad para evaluar el compromiso miocárdico82.
Por otra parte, los pacientes con trastornos de la alimentación suelen presentar grados variables de deshidratación; aquellos que realizan regularmente vómitos suelen tener depleción de sus reservas de cloro y sodio. En cambio, aquellos que emplean laxantes o diuréticos habitualmente presentan niveles disminuidos de potasio y magnesio (y eventualmente sodio, dependiendo del tipo de agente empleado). A su vez, y dependiendo de la cronicidad del proceso, puede existir hipocalcemia, lo cual predispone a trastornos electrocardiográficos y a arritmias. Otro trastorno relacionado con la morbimortalidad de estos pacientes son los episodios de hipoglucemia, más frecuentes en mujeres con un peso inferior a 30 kg, si bien pueden observarse en ambos sexos y con cualquier peso82.
Asimismo se han reportado casos de síndrome de discinesia apical transitorio (tako-tsubo) principalmente asociado a episodios de hipoglucemia severa; al presentarse en el contexto de deshidratación, disturbios hidroelectrolíticos y desnutrición, el pronóstico se ve ensombrecido.
Otro mecanismo involucrado en la MS de estos pacientes son las alteraciones del balance en el sistema simpático y vagal, con incremento del tono de este último, lo cual contribuye también al desarrollo de arritmias.
Existen en la literatura numerosos reportes de casos de mujeres jóvenes con estos desórdenes que desarrollaron síndromes coronarios agudos, muchos de ellos fatales; no se ha dilucidado completamente el mecanismo, aunque se ha propuesto que los trastornos hormonales generarían una “pérdida de la protección” hormonal, favoreciendo la aterosclerosis. Otros casos comunicados, pero de manera más anecdótica, han sido la descripción de cardiomiopatía fulminante por ingesta de jarabe de ipecacuana, un fármaco emetizante indicado en algunas intoxicaciones, cuyo uso se ha popularizado en pacientes con trastornos alimentarios84.
Por último en casos de severo déficit nutricional la realimentación expone a riesgo de MS, debido principalmente a hipofosfatemia, junto a otros a trastornos hidroelectrolíticos82.
Causas no cardíacas de muerte súbita en deportistas jóvenes
“Experiencia es el nombre que todos dan a sus propios errores”.
Oscar Wilde.
Las patologías cardiovasculares representan la principal causa de MS en todas las edades; sin embargo, excepcionalmente esto puede tener un origen diferente. Aunque la bibliografía es escasa, parecería que las causas respiratorias siguen en frecuencia a las cardiovasculares85, siendo el asma la más frecuente de ellas85,86. El bajo número en las series limita la posibilidad de realizar generalizaciones; sin embargo se ha sugerido que ocurriría predominantemente en hombres, especialmente entre los 10 y 25 años, durante la práctica deportiva u horas luego de esto, en asmáticos poco controlados.
Otras patologías comunicadas han sido neumotórax, malformaciones bronquiales y hemoptisis masivas, estas últimas sobre todo en sujetos sanos que realizan competencias de sumersión sin equipos a grandes profundidades o durante tiempos prolongados87. Generalmente estos episodios suelen no ser fatales. Otra entidad es la anafilaxia alimentaria favorecida por el ejercicio88.
Por último, el colapso asociado al ejercicio89 es un evento frecuentemente observado en deportistas de resistencia luego de pruebas de gran exigencia física. Si bien generalmente posee una evolución benigna, demanda establecer un rápido diagnóstico diferencial con entidades de riesgo vital, como paro cardíaco, hipertermia grave, hipoglucemia o hiponatremia. Excepcionalmente se han comunicado casos de MS.
Corazón de atleta o hipertrofia patológica: ¿dos extremos de una misma entidad?
“En principio, la investigación necesita más cabezas que medios”.
Severo Ochoa.
Como se ha enunciado, el entrenamiento produce modificaciones en el fenotipo del deportista, dentro del cual se incluyen los cambios a nivel cardiovascular2,7,21,55. En ocasiones se plantea el dilema de discriminar si las modificaciones corresponden a un proceso fisiológico o patológico, ya que las consecuencias son distintas55,90. En este escenario, la integración de la anamnesis, el examen físico, y la información brindada por uno o más métodos complementarios es crucial para no excluir del nivel competitivo a sujetos sanos, ni permitir que pacientes en riesgo sobrepasen niveles seguros de exigencia7,14,55. Esto suele ser más complejo en hombres (dada la mayor masa ventricular) y en la raza negra7,55,90,91. Además, los atletas de resistencia suelen presentar mayores cambios morfológicos adaptativos que quienes realizan pruebas de fuerza y potencia2.
Por otra parte existe cierta superposición o “zonas grises” entre la HVI del deportista, (corazón de atleta) y variantes patológicas, especialmente la MCH y la MAVD7 (Figura 2).
La HVI fisiológica es homogénea y se asocia a agrandamiento de la cavidad ventricular, con un patrón de llenado diastólico normal; no es inusual que superen los 55 mm de diámetro diastólico del VI. Si bien puede existir engrosamiento de la pared, esta no suele superar los 13-15 mm. El resto de las cavidades, incluyendo el VD, son de tamaño y función conservados y, por lo general, los sujetos se encuentran asintomáticos7,55,90,92.
En casos de MCH, por el contrario, los diámetros del VI no suelen encontrarse agrandados (frecuentemente son menores a 45 mm), pero el grosor de sus paredes suele estar considerablemente aumentado, habitualmente por encima de 18-20 mm. Suelen evidenciarse alteraciones en el llenado diastólico y alteraciones en la relajación ventricular; también es frecuente que exista dilatación auricular izquierda7,92. Sin embargo, alrededor de 8% de estos pacientes tienen solo una “hipertrofia leve” (“zona gris”) donde plantean el diagnóstico diferencial con “corazón de atleta”. Esto ocurre en 2%-4% de los sujetos caucásicos, pero en hasta 12%-18% de los atletas de raza negra91. Algunos trabajos han demostrado que mientras es extremadamente raro que un deportista caucásico presente un grosor de su pared ventricular mayor de 15 mm, hasta un 3% de los sujetos de raza negra presentan estos valores.
En casos seleccionados, algunas de las nuevas técnicas ecocardiográficas o especialmente la RMN pueden ser de utilidad92; en cambio, los test genéticos disponibles tienen alto valor predictivo positivo, pero bajo valor predictivo negativo34-36. Otra herramienta es el consumo máximo de oxígeno7 (Figura 2).
En caso de la MAVD tampoco es siempre sencillo la distinción con el corazón de atleta7,39-42. Un análisis detallado del electrocardiograma puede ser orientador, si bien la presencia de ondas T negativas en V1 y V2, un bloqueo incompleto o completo de la rama derecha o la presencia de extrasístoles frecuentes con morfología de BCRI pueden estar presentes en atletas, especialmente en aquellos de raza negra, constituyendo también una “zona gris”7,40. A diferencia de la MCH, en la DAVD el análisis ecocardiográfico es más dificultoso por dos motivos: la evaluación del VD por este método es más difícil e incompleta, dada su morfología y ubicación espacial, y los datos de “normalidad” del VD provienen de sujetos no entrenados. Trabajos en deportistas han mostrado hallazgos superponibles a los establecidos como criterios diagnósticos de MAVD93,94. Por ello la integración de todos los datos disponibles suele requerirse para esto.
En los raros casos en que estas entidades no puedan ser diferenciadas de una HVI fisiológica, el cese del entrenamiento durante 8 a 12 semanas, y una reevaluación posterior al “desentrenamiento”, suele completar el diagnóstico diferencial7,55.
Métodos diagnósticos para cribado
“La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene dos coches y yo ninguno, los dos tenemos uno”.
George Bernard Shaw.
Existen al menos dos corrientes en lo que a screening poblacional de sujetos deportistas respecta; la escuela norteamericana propugna realizar solamente anamnesis y examen físico22,27,51, mientras que la italiana defiende a ultranza la realización sistemática, además, de un ECG, repitiendo esto bianualmente14,95,96. Esa estrategia se lleva a cabo en dicho país desde el año 1982; en el año 2006 publicaron sus resultados luego de 25 años14. Los cambios obtenidos inicialmente fueron modestos, pero con el devenir del tiempo y el perfeccionamiento de sus profesionales disminuyeron la incidencia de MS en deportistas a niveles iguales o menores que la población general de la misma edad, lo cual significó una reducción del 89% de las MS14 (Figura 7).
Empero, ha habido críticas y resistencia a adoptar este modelo, con argumentos basados fundamentalmente en aspectos económicos y una teóricamente elevada tasa de falsos positivos del ECG practicado masivamente en deportistas. Para minimizar este punto, y en base a la experiencia acumulada por el grupo italiano la Sociedad Europea de Cardiología publicó en 2010 una guía de recomendación al respecto55. Como expresan, hasta un 80% de los deportistas pueden presentar alteraciones en sus trazados, lo cual explica que a menudo se les solicite estudios adicionales. A fin de moderar, han propuesto clasificar las anomalías electrocardiográficas en dos grupos, uno de cambios frecuentemente observados en deportistas, y otro donde las alteraciones se observan en menos del 5% de los deportistas (Tabla 3). Estos criterios han sido empleados previamente tanto en sujetos altamente entrenados97 como en deportistas recreativos98, demostrando efectividad.
Aún así, algunos trabajos principalmente realizados en EE.UU. continúan sosteniendo que no debería realizarse ECG de rutina a deportistas99.
Por su parte, la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) publicada en 2007 sugiere realizar ECG y laboratorio para todo deportista mayor de 16 años, independientemente de su grado de exigencia, y estudios adicionales en profesionales21.
Aspectos económicos, ¿un verdadero argumento?
“Cada día sabemos más y entendemos menos”.
Albert Einstein.
Resulta imposible abordar esta temática sin antes hacer una mención del argumento más fuertemente esgrimido en su contra: el económico. En otras palabras, podríamos preguntarnos ¿resulta ético negar una acción que puede ser beneficiosa, solamente porque resulta “muy costosa”?
Desde tiempos remotos el ser humano se ha cuestionado respecto a lo que resulta bueno o malo. Sin embargo, esto no solía acontecer en el ámbito de la salud: cualquier cosa propuesta por el médico históricamente era asumida como buena. Sin embargo, alrededor de mediados del siglo XX, coincidiendo con el conocimiento de los experimentos realizados en campos de concentración durante la II Guerra Mundial, sumado al progresivo desarrollo de la ciencia, surge la Bioética, que es la rama de la Ética que aborda los problemas relevantes de la atención sanitaria.
Ética puede definirse de modo simple como “la ciencia que fundamenta el comportamiento moral del ser humano para adecuarlo al bien del universo, la sociedad y el individuo”. La bioética tiene cuatro principios fundamentales: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia distributiva; si bien en ocasiones entran en conflicto entre sí, su discusión y aplicación generalmente permite tomar decisiones cuyo beneficio trascienden al de un individuo particular. Así, si bien no parece lícito preguntarnos “¿cuánto cuesta una vida humana?”, para negar la realización de una práctica casi inocua, como es la realización de un electrocardiograma, el cual potencialmente puede traer aparejados enormes beneficios, se entiende que si los costos resultaran desmedidos, de acuerdo con el principio de justicia distributiva, quizá resultaría adecuado no hacerlo. Esto radica en el hecho de que los recursos son limitados, por lo cual deben ser distribuidos para alcanzar el mayor beneficio posible, en la mayor cantidad posible de individuos.
Desde luego este tipo de decisiones no deberían jamás recaer sobre un individuo ni sobre una entidad científica; la verdadera concepción de un comité de ética implica que su conformación incluya representantes de toda la sociedad, para que la decisión final sea representativa de los “deseos” o “intereses” colectivos. Lamentablemente no suele ocurrir esto.
Discusión de la información disponible
“Existen tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras
y la estadística”.
Mark Twain.
Difícílmente pueda existir una mejor introducción para este apartado.
Como se ha intentado demostrar, existen una gran variedad de entidades que pueden exponer a riesgo de MS a deportistas de todas las edades; la gran mayoría de ellas cursan de manera oligo- o asintomática, y la MS es, muchas veces, su forma de debut. Si bien se ha sugerido limitar la evaluación a la confección de la historia y el examen físico, no es difícil imaginar la baja sensibilidad de esto para la mayoría de las patologías detalladas. Por otra parte, el ECG es una herramienta que, usada de forma correcta, tiene valor para ampliar el espectro de detección de pacientes en riesgo de MS. Ahora, ¿por qué continúa la controversia respecto al valor real del electrocardiograma? Como se ha expuesto, los trabajos publicados por el grupo italiano liderado por Corrado y Pelliccia difieren de otros, principalmente de autores estadounidenses. Cabe preguntarnos, ¿son acaso estas poblaciones tan distintas? Si bien no es posible aseverarlo con total seguridad, es dable pensar que no; o al menos, no demasiado. Entonces, ¿cómo se explican estas diferencias? Por una parte los diseños metodológicos son diferentes, y ningún estudio hasta ahora ha sido tan riguroso como para finalizar la discusión.
Sin embargo, hay otro punto que no podemos desconocer: la política italiana respecto al screening de los deportistas ha generado que la evaluación preparticipativa de estos sea efectuada por médicos específicamente formados para este fin. En este contexto no resulta difícil imaginar que la capacidad de interpretar herramientas diagnósticas, como pueden ser el examen físico o el ECG, sea mayor que la de profesionales que solo eventualmente asisten a deportistas. En otras palabras, si se incrementa la sensibilidad y la especificidad del examinador, hay menos probabilidades de que se pasen por alto patologías, o que variantes normales sean equívocamente asumidas como patológicas. Por tanto, es opinión de quien suscribe que abstraer la discusión respecto del valor del ECG del contexto de por quién será evaluado no permite delinear con precisión los límites de esta problemática.
Por otra parte, y si asumimos que un punto fuerte en contra de la práctica sistemática de métodos complementarios en la evaluación de deportistas son los costos, considero pertinente señalar el alcance de estos. Cuando se analiza la problemática suelen ponderarse los costos de realizar una práctica (generalmente un ECG), más los costos de su evaluación por el médico solicitante, contra el hecho de no practicarlo. Si bien esta mirada es lícita, muchas veces puede llevar implícito el ingenuo pensamiento de que si no es legitimado (en este caso, por ejemplo, se plantea que el ECG no es costo-efectivo y por tanto no debiera prescribirse), la práctica en cuestión no se realizará. Sin embargo no es raro que, en ausencia de directivas claras por parte de entidades científicas pertinentes, no solo se realicen de todos modos los procedimientos en cuestión, sino que también se multipliquen los estudios, frecuentemente de acuerdo con la cobertura o capacidad de financiación de los individuos o las asociaciones deportivas a las que pertenencen. Por ejemplo, si bien aún no existe acuerdo claro respecto al rol del ECG como screening preparticipativo, muchos deportistas son sometidos a ecocardiogramas, ergometrías, test de consumo miocárdico de oxígeno o cardiorresonancias, incluso con cierta periodicidad. Si aceptamos que la sobreutilización de estudios complementarios no es segura para los individuos (porque los expone a resultados falsos positivos y negativos, con las implicancias que esto supone) y que los sistemas de salud público y privado no son entidades aisladas, sino que las demandas impuestas a uno repercuten sobre el otro (ya que en última instancia siempre todos los recursos son limitados) resulta más claro que esta problemática aún no se encuentra resuelta. Y esto genera, además, inequidad en lo que a la evaluación de los deportistas respecta.
Lo expuesto hasta aquí no implica abogar a favor del uso masivo del ECG como screening, sino poner en perspectiva el problema, e intentar delinear algunos riesgos de realizar esta práctica, así como también lo que implica no llevarla a cabo. Estimo que el modelo empleado por el grupo italiano muy posiblemente es útil, al menos en determinadas poblaciones sometidas a entrenamientos más intensos; sin embargo, para que verdaderamente resulte costo-efectivo debería implementarse de modo similar al por ellos utilizado. Es decir, ser llevado a cabo en el contexto de un programa nacional, coordinado e implementado por profesionales dedicados a esta temática, y con el registro pertinente, para disponer de estadísticas propias que permitan realizar modificaciones de acuerdo con los hallazgos encontrados en nuestra región.
Por último, un tema de trascendental importancia es la adopción de medidas tendientes a actuar de modo rápido y eficaz en casos de producirse una MS en deportistas. Si bien este tópico excede al propósito del presente, y podría constituir en sí mismo el objeto de un análisis minucioso, no es posible dejar de hacer mención a esto. Como se ha mencionado, e independientemente de la sistemática empleada para evaluar a los deportistas, nunca será posible evitar todos los eventos de MS en el deporte. Por tanto, todos los individuos relacionados con la práctica deportiva sistemática y con exigencias mayores a las estrictamente recreativas deberían estar familiarizados con la práctica de maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. Solo cuando ello ocurra se habrá avanzado en forma certera hacia la prevención integral de la muerte súbita de los deportistas.
Conclusión
“Existen dos formas de deslizarse fácilmente por la vida; creer en todo
o dudar de todo. Los dos caminos nos protegen de pensar”.
Atribuido a Alfred Korzybski.
La muerte súbita de un sujeto, especialmente cuando éste es joven y aparentemente saludable fue, es y seguirá siendo un hecho devastador, con un impacto tal que suele resultar difícil de cuantificar. El avance de la ciencia ha permitido profundizar el conocimiento de las entidades que pueden desencadenarlo, brindándonos la posibilidad de discriminar con cierto grado de precisión los individuos con mayor riesgo de muerte súbita asociada al deporte. Empero, aún permanecen no pocos interrogantes, así como nuevas patologías van surgiendo, o se revaloriza su papel como factor de riesgo.
Sin embargo, quizá el mayor desafío constituya hoy en día el diseño de las estrategias más adecuadas para el screening de los individuos en riesgo. Por un lado se resalta el hecho de que esta entidad es poco frecuente, aún en deportistas de elite; por otro lado, se antepone la realidad que, más allá de su frecuencia, sus consecuencias son de tal magnitud que instan hacia la toma de medidas activas. En esta compleja ecuación, la presunta evidencia y la opinión de los expertos se encuentra dividida respecto de la costo-efectividad de incluir al electrocardiograma como parte del examen preparticipativo.
Por otra parte, debemos ser conscientes que la obesidad y la diabetes, sumadas a la dislipemia y la hipertensión arterial –muchas veces consecuencias de las primeras– son las epidemias de este siglo; esto da cuenta que, tanto en nuestro país como a nivel mundial, las patologías cardiovasculares sean la primer causa de muerte, superando en casi el doble a todas las neoplasias en su conjunto. Reconociendo esto, difícilmente pueda concebirse un tratamiento de estas entidades, sin un cambio profundo en los estilos de vida, que incluya el incremento de la actividad física como parte fundamental de la prevención de la génesis de estas patologías.
Por todo lo expuesto, es opinión del autor que deben maximizarse los esfuerzos por incrementar sustancialmente la actividad física en toda la población, pero especialmente en los individuos más jóvenes, con el objeto de inculcar desde edades tempranas hábitos de vida saludables que brindarán su beneficio tanto en el presente como en el futuro. Bajo esa óptica, y atendiendo a los beneficios de la actividad física sistemática, considero imperioso desarrollar un sistema de evaluación preparticipativa costo-efectivo, de forma tal que permita a cada sujeto alcanzar niveles de exigencia óptimos y seguros para su condición. Las estrategias, prácticas y formas de implementación deberán adaptarse a cada región.
-
Bayés de Luna A, Elosua R. Sudden death. Rev Esp Cardiol 2012;65(11):1039-52.
-
Boraita Pérez A, Serratosa Fernández L. Sudden death (IV). Sudden death in the athlete. The minimal requirements before performing a competitive sport. Rev Esp Cardiol. 1999 Dec;52(12):1139-45.
-
Iglesias D. Muerte súbita en deportistas. Evid Act Pract Ambul. Jul-Set 2011;14(3):110-113
-
Manonelles Marqueta P. Muerte súbita del deportista. Julio de 2.011. Disponible en website: www.jano.es
-
Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Organización Mundial de la Salud. ISBN 9789243599977
-
El aumento de la actividad física reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Una guía de enfoques basados en población para incrementar los niveles de actividad física: aplicación de la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Organización Mundial de la Salud. ISBN 9789243595177
-
Chandra N, Bastiaenen R, Papadakis M, Sharma S. Sudden cardiac death in young athletes: practical challenges and diagnostic dilemmas. J Am Coll Cardiol. 2013 Mar 12;61(10):1027-40.
-
Página Web de la Dirección General de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires. Web site: http://servicios2.abc.gov.ar/servicios/ - Texto completo disponible de manera gratuita en:http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacionfisica/documentos/documentosdescarga/manifiestos/mani7.pdf
-
Página web de la UNESCO: http://en.unesco.org/ - Texto completo disponible de manera gratuita en: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/mineps-2013/introduction/
-
Lawless CE, Olshansky B, Washington RL, Baggish AL, Daniels CJ, Lawrence SM, et al. Sports and exercise cardiology in the United States: cardiovascular specialists as members of the athlete healthcare team. J Am Coll Cardiol. 2014 Apr 22;63(15):1461-72.
-
Casa DJ, Guskiewicz KM, Anderson SA, Courson RW, Heck JF, Jimenez CC, et al. National athletic trainers’ association position statement: preventing sudden death in sports. J Athl Train. 2012 Jan-Feb;47(1):96-118.
-
Higgins JP, Laing ST, Chen Z. Media reporting bias affects reported sudden death rates. J Am Coll Cardiol. 2011 Aug 23;58(9):990-1; author reply 991-2.
-
Estes NA 3rd. Sudden death in young athletes. N Engl J Med. 1995 Aug 10;333(6):380-1.
-
Corrado D, Basso C, Pavei A, Michieli P, Schiavon M, Thiene G. Trends in sudden cardiovascular death in young competitive athletes after implementation of a preparticipation screening program. JAMA. 2006 Oct 4;296(13):1593-601.
-
Wesslén L, Pahlson C, Lindquist O, Hjelm E, Gnarpe J, Larsson E, et al. An increase in sudden unexpected cardiac deaths among young Swedish orienteers during 1979-1992. Eur Heart J. 1996 Jun;17(6):902-10.
-
Koenig H, Goldstone A, Lu CY. Testosterone-mediated sexual dimorphism of the rodent heart. Ventricular lysosomes, mitochondria, and cell growth are modulated by androgens. Circ Res. 1982 Jun;50(6):782-7.
-
González Zuelgaray J, Zulaica R. Hacia una efectiva prevención de la muerte súbita. Revista CONAREC 2010;1(107):0277-0279.
-
Pérez A, González Zuelgaray J. Prevención de la muerte súbita en el deporte. Revista CONAREC 2010;1(103 ):0029 -0034.
-
Pérez A, González Zuelgaray J. Muerte súbita cardíaca: perfil del candidato a padecerla. Revista CONAREC 2010;1(105 ):0163 -0172.
-
Pérez A, Resnik M, González Zuelgaray J. Muerte súbita en el deporte. Aspectos legales acerca de su prevención. Insuf Card 2010;(Vol 5) 1:17-24.
-
Sociedad Argentina de Cardiología. Consenso corazón y deporte. Rev Arg Cardiología. Vol 75, S4. Noviembre-Diciembre 2007.
-
Pelliccia A, Zipes DP, Maron BJ. Bethesda Conference #36 and the European Society of Cardiology Consensus Recommendations revisited a comparison of U.S. and European criteria for eligibility and disqualification of competitive athletes with cardiovascular abnormalities. J Am Coll Cardiol. 2008 Dec 9;52(24):1990-6.
-
Mitchell JH, Haskell W, Snell P, Van Camp SP. Task Force 8: classification of sports. J Am Coll Cardiol. 2005 Apr 19;45(8):1364-7.
-
Maron BJ, Douglas PS, Graham TP, Nishimura RA, Thompson PD. Task Force 1: preparticipation screening and diagnosis of cardiovascular disease in athletes. J Am Coll Cardiol. 2005 Apr 19;45(8):1322-6.
-
Zipes DP, Ackerman MJ, Estes NA 3rd, Grant AO, Myerburg RJ, Van Hare G. Task Force 7: arrhythmias. J Am Coll Cardiol. 2005 Apr 19;45(8):1354-63.
-
González Zuelgaray J, Pérez A, Sánchez Gelós D, Azzara S, Milei J. Aspectos psicológicos vinculados con la muerte súbita. Revista CONAREC 2010;1(104 ):0101 -0108.
-
Mitten MJ, Maron BJ, Zipes DP. Task Force 12: legal aspects of the 36th Bethesda Conference recommendations. J Am Coll Cardiol. 2005 Apr 19;45(8):1373-5.
-
Estes NA 3rd, Kloner R, Olshansky B, Virmani R. Task Force 9: drugs and performance-enhancing substances. J Am Coll Cardiol. 2005 Apr 19;45(8):1368-9.
-
Maron BJ, Estes NA 3rd, Link MS. Task Force 11: commotio cordis. J Am Coll Cardiol. 2005 Apr 19;45(8):1371-3.
-
Maron BJ, Ackerman MJ, Nishimura RA, Pyeritz RE, Towbin JA, Udelson JE. Task Force 4: HCM and other cardiomyopathies, mitral valve prolapse, myocarditis, and Marfan syndrome. J Am Coll Cardiol. 2005 Apr 19;45(8):1340-5.
-
Nishimura RA, Holmes DR Jr. Clinical practice. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy. N Engl J Med. 2004 Mar 25;350(13):1320-7.
-
Maron BJ, Ommen SR, Semsarian C, Spirito P, Olivotto I, Maron MS. Hypertrophic cardiomyopathy: present and future, with translation into contemporary cardiovascular medicine. J Am Coll Cardiol. 2014 Jul 8;64(1):83-99. doi: 10.1016/j.jacc.2014.05.003.
-
Maron BJ. Recognition of hypertrophic cardiomyopathy as a contemporary, relatively common, and treatable disease (from the International Summit V). Am J Cardiol. 2014 Feb 15;113(4):739-44.
-
Van Driest SL, Ommen SR, Tajik AJ, Gersh BJ, Ackerman MJ. Sarcomeric genotyping in hypertrophic cardiomyopathy. Mayo Clin Proc. 2005 Apr;80(4):463-9.
-
Bos JM, Towbin JA, Ackerman MJ. Diagnostic, prognostic, and therapeutic implications of genetic testing for hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2009 Jul 14;54(3):201-11.
-
Maron BJ, Haas TS, Goodman JS. Hypertrophic cardiomyopathy: one gene but many phenotypes. Am J Cardiol. 2014 May 15;113(10):1772-3.
-
Maron MS, Olivotto I, Betocchi S, Casey SA, Lesser JR, Losi MA, et al. Effect of left ventricular outflow tract obstruction on clinical outcome in hypertrophic cardiomyopathy. N Engl J Med. 2003 Jan 23;348(4):295-303.
-
Basso C, Thiene G, Mackey-Bojack S, Frigo AC, Corrado D, Maron BJ. Myocardial bridging, a frequent component of the hypertrophic cardiomyopathy phenotype, lacks systematic association with sudden cardiac death. Eur Heart J. 2009 Jul;30(13):1627-34.
-
Frances RJ. Miocardiopatía/displasia arritmogénica de ventrículo derecho: revisión del diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Rev Fed Arg Cardiol 2001; 30: 334-343.
-
Marcus FI, McKenna WJ, Sherrill D, Basso C, Bauce B, Bluemke DA, et al. Diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia: proposed modification of the task force criteria. Circulation. 2010 Apr 6;121(13):1533-41.
-
Quarta G, Elliott PM. Diagnostic criteria for arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Rev Esp Cardiol. 2012 Jul;65(7):599-605.
-
Corrado D, Fontaine G, Marcus FI, McKenna WJ, Nava A, Thiene G, et al. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy: need for an international registry. European Society of Cardiology and the Scientific Council on Cardiomyopathies of the World Heart Federation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2000 Jul;11(7):827-32.
-
Dalal D, Nasir K, Bomma C, Prakasa K, Tandri H, Piccini J, et al. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia: a United States experience. Circulation. 2005 Dec 20;112(25):3823-32.
-
Wang J, Yang B, Chen H, Ju W, Chen K, Zhang F, et al. Epsilon waves detected by various electrocardiographic recording methods: in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Tex Heart Inst J. 2010;37(4):405-11.
-
Angelini P. Coronary artery anomalies: an entity in search of an identity. Circulation. 2007 Mar 13;115(10):1296-305.
-
Basso C, Corrado D, Thiene G. Congenital coronary artery anomalies as an important cause of sudden death in the young. Cardiol Rev. 2001 Nov-Dec;9(6):312-7.
-
Basso C, Maron BJ, Corrado D, Thiene G. Clinical profile of congenital coronary artery anomalies with origin from the wrong aortic sinus leading to sudden death in young competitive athletes. J Am Coll Cardiol. 2000 May;35(6):1493-501.
-
Grazioli G, Merino B, Montserrat S, Vidal B, Azqueta M, Pare C, et al. Usefulness of echocardiography in preparticipation screening of competitive athletes. Rev Esp Cardiol 2014 Sep;67(9):701-5.
-
Prakken NH, Cramer MJ, Olimulder MA, Agostoni P, Mali WP, Velthuis BK. Screening for proximal coronary artery anomalies with 3-dimensional MR coronary angiography. Int J Cardiovasc Imaging. 2010 Aug;26(6):701-10.
-
Bonow RO, Cheitlin MD, Crawford MH, Douglas PS. Task Force 3: valvular heart disease. J Am Coll Cardiol. 2005 Apr 19;45(8):1334-40.
-
Maron BJ, Thompson PD, Ackerman MJ, Balady G, Berger S, Cohen D, et al; American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. Recommendations and considerations related to preparticipation screening for cardiovascular abnormalities in competitive athletes: 2007 update: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism: endorsed by the American College of Cardiology Foundation. Circulation. 2007 Mar 27;115(12):1643-455.
-
Walker J, Calkins H, Nazarian S. Evaluation of cardiac arrhythmia among athletes. Am J Med. 2010 Dec;123(12):1075-81.
-
Obeyesekere MN, Leong-Sit P, Massel D, Manlucu J, Modi S, Krahn AD, et al. Risk of arrhythmia and sudden death in patients with asymptomatic preexcitation: a meta-analysis. Circulation. 2012 May 15;125(19):2308-15.
-
Schwartz PJ, Moss AJ, Vincent GM, Crampton RS. Diagnostic criteria for the long QT syndrome. An update. Circulation. 1993 Aug;88(2):782-4.
-
Corrado D, Pelliccia A, Heidbuchel H, Sharma S, Link M, Basso C, et al. Section of Sports Cardiology, European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Recommendations for interpretation of 12-lead electrocardiogram in the athlete. Eur Heart J. 2010 Jan;31(2):243-59.
-
Gussak I, Brugada P, Brugada J, Wright RS, Kopecky SL, Chaitman BR, et al. Idiopathic short QT interval: a new clinical syndrome? Cardiology. 2000;94(2):99-102.
-
Maury P, Extramiana F, Sbragia P, Giustetto C, Schimpf R, Duparc A, et al. Short QT syndrome. Update on a recent entity. Arch Cardiovasc Dis. 2008;101(11-12):779-86.
-
Gollob MH, Redpath CJ, Roberts JD. The short QT syndrome: proposed diagnostic criteria. J Am Coll Cardiol. 2011 Feb 15;57(7):802-12.
-
Bigi MA, Aslani A, Aslani A. Short QT interval: A novel predictor of androgen abuse in strength trained athletes. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2009 Jan;14(1):35-9.
-
Bayes de Luna A, Brugada J, Baranchuk A, Borggrefe M, Breithardt G, Goldwasser D et al. Current electrocardiograhpic criteria for diagnosis of Brugada pattern: a consensus report. J Electrocardiol 2012;45:433–42.
-
Serra G, Baranchuk A, Bayés-De-Luna A, Brugada J, Goldwasser D, Capulzini L, et al. New electrocardiographic criteria to differentiate the Type-2 Brugada pattern from electrocardiogram of healthy athletes with r’-wave in leads V1/V2. Europace. 2014 Mar 6. [Epub ahead of print]
-
García-Niebla J, Baranchuk A, de Luna AB. True Brugada pattern or only high V1-V2 electrode placement? J Electrocardiol. 2014 Sep-Oct;47(5):756-8.
-
Leenhardt A, Denjoy I, Guicheney P. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2012 Oct;5(5):1044-52.
-
Osborn JJ. Experimental hypothermia: respiratory and blood pH changes in relation to cardiac function. Am J Physiol. 1953;175:389-98.
-
Antzelevitch C, Yan GX. J wave syndromes. Heart Rhythm. 2010;7:549-58.
-
Antzelevitch C, Yan GX, Viskin S. Rationale for the Use of the Terms J-Wave Syndromes and Early Repolarization. J Am Coll Cardiol. 2011; 57: 1587–90.
-
Nam GB, Kim YH, Antzelevitch C. Augmentation of J waves and electrical storms in patients with early repolarization. N Engl J Med. 2008; 358: 2078–9.
-
Haissaguerre M, Derval N, Sacher F, Jesel L, Deisenhofer I, De Roy L, et al. Sudden cardiac arrest associated with early repolarization. N Engl J Med. 2008; 358: 2016–2023.
-
Tikkanen JT, Anttonen O, Junttila MJ, et al. Long-term outcome associated with early repolarization on electrocardiography. N Engl J Med. 2009; 361: 2529-37.
-
Link MS. Commotio cordis: ventricular fibrillation triggered by chest impact-induced abnormalities in repolarization. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2012 Apr;5(2):425-32.
-
Maron BJ, Poliac LC, Kaplan JA, Mueller FO. Blunt impact to the chest leading to sudden death from cardiac arrest during sports activities. N Engl J Med. 1995 Aug 10;333(6):337-42.
-
Maron BJ, Estes NA 3rd. Commotio cordis. N Engl J Med. 2010 Mar 11;362(10):917-27.
-
Thompson PD, Balady GJ, Chaitman BR, Clark LT, Levine BD, Myerburg RJ. Task Force 6: coronary artery disease. J Am Coll Cardiol. 2005 Apr 19;45(8):1348-53.
-
Di Paolo M, Agozzino M, Toni C, Luciani AB, Molendini L, Scaglione M, et al. Sudden anabolic steroid abuse-related death in athletes. Int J Cardiol. 2007 Jan 2;114(1):114-7.
-
Darke S, Torok M, Duflou J. Sudden or unnatural deaths involving anabolic-androgenic steroids. J Forensic Sci. 2014 Jul;59(4):1025-8.
-
Furlanello F, Serdoz LV, Cappato R, De Ambroggi L. Illicit drugs and cardiac arrhythmias in athletes. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2007 Aug;14(4):487-94.
-
Shenouda SK, Carvalho F, Varner KJ. The cardiovascular and cardiac actions of ecstasy and its metabolites. Curr Pharm Biotechnol. 2010 Aug;11(5):470-5.
-
Qureshi AI, Chaudhry SA, Suri MF. Cocaine use and the likelihood of cardiovascular and all-cause mortality: data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey Mortality Follow-up Study. J Vasc Interv Neurol. 2014 May;7(1):76-82.
-
Martinez-Quintana E, Saiz-Udaeta B, Marrero-Negrin N, Lopez-Mérida X, Rodriguez-Gonzalez F, Nieto-Lago V. Androgenic anabolic steroid, cocaine and amphetamine abuse and adverse cardiovascular effects. Int J Endocrinol Metab. 2013 Oct 1;11(4):e8755.
-
Fineschi V, Riezzo I, Centini F, Silingardi E, Licata M, Beduschi G, et al. Sudden cardiac death during anabolic steroid abuse: morphologic and toxicologic findings in two fatal cases of bodybuilders. Int J Legal Med. 2007 Jan;121(1):48-53.
-
Kanayama G, Brower KJ, Wood RI, Hudson JI, Pope HG Jr. Anabolic-androgenic steroid dependence: an emerging disorder. Addiction. 2009 Dec;104(12):1966-78.
-
Jáuregui-Garrido B, Jáuregui-Lobera I. Sudden death in eating disorders. Vasc Health Risk Manag. 2012;8:91-8.
-
Coelho GM, Gomes AI, Ribeiro BG, Soares Ede A. Prevention of eating disorders in female athletes. Open Access J Sports Med. 2014 May 12;5:105-13.
-
Dresser LP, Massey EW, Johnson EE, Bossen E. Ipecac myopathy and cardiomyopathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1993 May;56(5):560-2.
-
Drobnic Martínez F. Sudden death from respiratory disease in sports. Arch Bronconeumol. 2008 Jul;44(7):343-5.
-
Becker JM, Rogers J, Rossini G, Mirchandani H, D’Alonzo GE Jr. Asthma deaths during sports: report of a 7-year experience. J Allergy Clin Immunol. 2004 Feb;113(2):264-7.
-
Fitz-Clarke JR. Adverse events in competitive breath-hold diving. Undersea Hyperb Med. 2006 Jan-Feb;33(1):55-62.
-
Flannagan LM, Wolf BC. Sudden death associated with food and exercise. J Forensic Sci. 2004 May;49(3):543-5.
-
Asplund CA, O’Connor FG, Noakes TD. Exercise-associated collapse: an evidence-based review and primer for clinicians. Br J Sports Med. 2011 Nov;45(14):1157-62.
-
Basavarajaiah S, Boraita A, Whyte G, Wilson M, Carby L, Shah A, et al. Ethnic differences in left ventricular remodeling in highly-trained athletes relevance to differentiating physiologic left ventricular hypertrophy from hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2008 Jun 10;51(23):2256-62.
-
Rawlins J, Carre F, Kervio G, Papadakis M, Chandra N, Edwards C, et al. Ethnic differences in physiological cardiac adaptation to intense physical exercise in highly trained female athletes. Circulation. 2010 Mar 9;121(9):1078-85.
-
Popović ZB, Kwon DH, Mishra M, Buakhamsri A, Greenberg NL, Thamilarasan M, Flamm SD, Thomas JD, Lever HM, Desai MY. Association between regional ventricular function and myocardial fibrosis in hypertrophic cardiomyopathy assessed by speckle tracking echocardiography and delayed hyperenhancement magnetic resonance imaging. J Am Soc Echocardiogr. 2008 Dec;21(12):1299-305.
-
Oxborough D, Sharma S, Shave R, Whyte G, Birch K, Artis N, et al. The right ventricle of the endurance athlete: the relationship between morphology and deformation. J Am Soc Echocardiogr. 2012 Mar;25(3):263-71.
-
Zaidi S, Sheikh N, Gati S, Ghani S, Howes R, Sharma S. High prevalence of modified task force criteria for arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in healthy elite male athletes. Eur Heart J 2011;32 Suppl:182–3
-
Corrado D, McKenna WJ. Appropriate interpretation of the athlete’s electrocardiogram saves lives as well as money. Eur Heart J. 2007 Aug;28(16):1920-2.
-
Papadakis M, Chandra N, Sharma S. Controversies relating to preparticipation cardiovascular screening in young athletes: time for a realistic solution? Br J Sports Med. 2011 Mar;45(3):165-6.
-
Pelliccia A, Maron BJ, Culasso F, Di Paolo FM, Spataro A, Biffi A, et al. Clinical significance of abnormal electrocardiographic patterns in trained athletes. Circulation 2000;102:278–284.
-
Pelliccia A, Culasso F, Di Paolo FM, Accettura D, Cantore R, Castagna W, et al. Prevalence of abnormal electrocardiograms in a large, unselected population undergoing pre-participation cardiovascular screening. Eur Heart J. 2007 Aug;28(16):2006-10.
Chaitman BR. An electrocardiogram should not be included in routine preparticipation screening of young athletes. Circulation 2007;116:2610–4.
Solberg EE, Bjørnstad TH, Andersen TE, Ekeberg Ø. Cardiovascular pre-participation screening does not distress professional football players. Eur J Prev Cardiol. 2012 Jun;19(3):571-7.
Sebastián García Zamora
Residente de Cardiología. Hospital de Clínicas “José de San Martín”. CABA, Argentina..
Autor correspondencia
Sebastián GarcÃa Zamora
Residente de CardiologÃa. Hospital de ClÃnicas “José de San MartÃnâ€. CABA, Argentina..
Correo electrónico: gzssebastian@hotmail.com
Para descargar el PDF del artículo
Riesgo de muerte súbita en jóvenes deportistas. Una aproximación al valor del cribado poblacional
![]() Haga click aquí
Haga click aquí
Para descargar el PDF de la revista completa
Revista del CONAREC, Volumen Año 2015 Num 131
Revista del CONAREC
Número 131 | Volumen
30 | Año 2015
Compromiso, humildad y trabajo
Valeria Luciana Audino y cols.
La prueba de ejercicio cardiopulmon...
Inés T Abella y cols.
Conceptos generales de farmacoecono...
Mariano A Giorgi
Riesgo de muerte súbita en jóvene...
Sebastián García Zamora
Variación de la E/e’ durante la ...
Pablo Aguirre y cols.
Estrategias antitrombóticas en fib...
Valentín Claudio Roel y cols.
Síndrome coronario en mujer puérp...
Matías I Martínez y cols.
Terapia puente con tirofibán en pa...
Marcelo A Abud y cols.
Fístula coronaria pulmonar
Marianela Barros y cols.
Etiquetas
muerte súbita, prevención primaria, electrocardiografÃa
Tags
sudden death, primary prevention, electrocardiography
Riesgo de muerte súbita en jóvenes deportistas. Una aproximación al valor del cribado poblacional
Autores
Sebastián García Zamora
Publicación
Revista del CONAREC
Editor
Consejo Argentino de Residentes de Cardiología
Fecha de publicación
2015-11-02
Registro de propiedad intelectual
© Consejo Argentino de Residentes de Cardiología